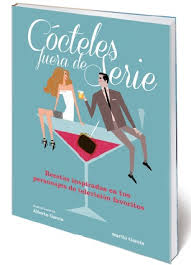Hubo un tiempo en que yo era defensora a ultranza del papel. Desde el olor de los libros nuevos (¡nunca prestes un libro antes de haberlo leído tú!) pasando por el diseño de la portada y hasta su ubicación en la biblioteca de casa (en el salón o en la oficina, en el último estante o a mano por si apetece echarle un ojo), no hay nada como un libro.
Hasta que mi media naranja, aficionado a casi cualquier cacharrito electrónico que aparezca en el mercado, me regaló mi lector digital Sony y se desató la locura. Se acabó lo de terminar un libro porque "ya que lo has empezado...", se acabó lo del estante de libros sin leer (bueno, ese sigue ahí, para qué nos vamos a engañar, sigo comprando libros como una posesa), se acabó lo de ir a la FNAC a comprar lo que sea que tengan en alemán, se acabaron los libros de segunda mano a un euro en ebay.
Todo un mundo de lecturas se abría ante mí, y sobre todo en lo relativo a la literatura de pacotilla, esa de usar y tirar: desde los lotes de bestsellers en la bahía pirata hasta la chic-lit para practicar idiomas en Amazon. Por no hablar de las maravillas de la Biblioteca Cervantes o del Proyecto Gutenberg. De repente tenía todo Dickens para mí, y sin que se me doliese la muñeca por el peso.
Por desgracia, y después de dos años de fiel servicio, el conector mini-USB se murió y, como Sony no comercializa su lector en Brasil, nadie se ha atrevido a arreglármelo. Además, últimamente la batería también andaba ya cebada. Consecuencia: tras preguntar por Twitter parecía evidente que tenía que hacerme con un Kindle. Y allá fui. Y aquí están mis impresiones, totalmente subjetivas.
Empiezo por lo más evidente: el Sony es más bonito y mucho más ligero que el Kindle Paperwhite, incluso teniendo en cuenta que mi PRS-T1 es un modelo bastante antiguo. Los botones son muy cómodos y, además de lectura, permite escuchar archivos de audio mediante un conector para auriculares.
Sin embargo, hay un elemento fundamental que hace que el Kindle Paperwhite gane muchos puntos frente a Sony y es la retroiluminación de la pantalla. Para utilizar con comodidad el Sony hace falta una funda protectora que lleva una lamparita (el último modelo ya incorpora funda, pero la lámpara hay que comprarla aparte). Y esa maldita lamparita consume pilas AAA como si fueran chocolatinas. Al cabo de un día de lectura la lámpara ya no iluminaba lo suficiente como para leer con facilidad en la cama. La luz regulable del Kindle Paperwhite, por su parte, permite ajustar el brillo del aparato a la iluminación ambiental. Por desgracia, a pesar de su utilidad, hay que reconocer que la vista se cansa mucho más con este tipo de pantalla retroiluminada que con la del lector electrónico de Sony.
[Edito para corregir un dato: me comenta la gran @bich75 que la pantalla del Kindle no es retroiluminada, sino que la luz está integrada. Es decir, la iluminación está por delante de las letras, y no en el fondo de la pantalla. Por eso se cansa menos la vista que con una tableta. Si es que tengo unos lectores que no me los merezco.]
[Edito para corregir un dato: me comenta la gran @bich75 que la pantalla del Kindle no es retroiluminada, sino que la luz está integrada. Es decir, la iluminación está por delante de las letras, y no en el fondo de la pantalla. Por eso se cansa menos la vista que con una tableta. Si es que tengo unos lectores que no me los merezco.]
Otra diferencia fundamental entre el Kindle Paperwhite y el Sony Reader la encontramos en el software. Mientras Sony utiliza el estándar epub para sus libros, Kindle utiliza el formato propietario azw, con protección anticopia, o bien el formato mobi. Esto en principio no supone problema alguno si utilizamos una biblioteca virtual para tener ordenados nuestros libros, como Calibre, ya que permite convertir archivos y quitar el DRM sin mayor complicación. En cuanto al software, el cacharrito de Sony tenía la insana costumbre de colgarse de vez en cuando, por lo que había que usar el botoncito de reset, que restablecía el aparato al último momento previo en que se utilizó, por lo que se perdía todo lo adelantado en la lectura del libro que estaba leyendo en ese momento. Después de un mes de uso, el Kindle no ha dado ningún problema (¡estaría bueno!) aunque a veces Calibre tarda en reconocerlo una vez conectado al ordenador.
Para los que leemos en varios idiomas, hay que reconocer que en este sentido Kindle también es más útil. Sony incorpora un número bastante limitado de diccionarios en sus aparatos, y estos no se pueden modificar. Por su parte, el Kindle Paperwhite ofrece muchos más diccionarios y permite instalar solo aquellos que nos interesan. En cuanto a la consulta de términos, ambos aparatos permiten hacerlo cómodamente, si bien el lector Kindle crea una lista para, después, repasarlos y, dado el caso, aprenderlos.
Por último, Amazon ofrece toda una experiencia social con su aparato. No se trata ya de leer libros, sino que durante la configuración del lector se nos invita a vincular el perfil de Facebook y Twitter, para poder compartir citas de aquellos libros que estamos leyendo con total comodidad (aunque a mí me da un error y aún no me ha dejado hacerlo). Además, al finalizar un libro, se nos invita a valorarlo en Amazon. Por último, como es de esperar, adquirir libros a través de esta plataforma es sencillísimo y, de forma predeterminada, en la pantalla de inicio aparecen recomendaciones de compra.
En resumen, si lo que queremos es un lector sin más, que no nos dé problemas, con el que vamos a tirar sobre todo de libros gratuitos y de distintas páginas web, creo que Sony sigue siendo mejor opción. Por el contrario, si somos más de comprar o de compartir en las redes sociales, sería mejor apostar por Kindle, aunque sea un poco tocho y feo. Luego siempre podemos arreglarlo con una fundita rosa.